AUTENTICIDAD Y VEROSIMILITUD
Los países de
Esto pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿para qué sirve la universidad? O mejor dicho, ¿para qué debería servir? Esta querencia hacia la practicidad de lo que se aprende y la búsqueda de su aplicabilidad atenta directamente contra el espíritu universitario, engranado con la inquietud intelectual del ser humano. Por los derroteros que avanza, la universidad terminará convirtiéndose en centro de formación para el empleo, por mucho que se trate de empleo de postín.
 Al final los alumnos van a la universidad desvestidos de vocación, sin interés por aprender, con el único afán de pasar exámenes y hacerse con un título que facilite el acceso a un puesto de trabajo. Aprender está fuera de sus prioridades; hacerlo por placer, fuera de todo supuesto. Hoy, quien estudia derecho no tiene el menor interés por las leyes y lo que representan. Busca una salida. Y lo mismo con el resto de opciones del catálogo –como si fuera un muestrario de bisutería- de carreras universitarias. La disociación entre vocación –inexistente- y estudios, es total. ¿Cómo se explica que las carreras relacionadas con la dirección de empresas, por ejemplo, conciten tan abrumadoramente el interés de tantos estudiantes? En realidad a ninguno le interesa “aprender” de empresa. Todo se reduce a conseguir las cualificaciones que presuntamente abrirán las puertas al empleo.
Al final los alumnos van a la universidad desvestidos de vocación, sin interés por aprender, con el único afán de pasar exámenes y hacerse con un título que facilite el acceso a un puesto de trabajo. Aprender está fuera de sus prioridades; hacerlo por placer, fuera de todo supuesto. Hoy, quien estudia derecho no tiene el menor interés por las leyes y lo que representan. Busca una salida. Y lo mismo con el resto de opciones del catálogo –como si fuera un muestrario de bisutería- de carreras universitarias. La disociación entre vocación –inexistente- y estudios, es total. ¿Cómo se explica que las carreras relacionadas con la dirección de empresas, por ejemplo, conciten tan abrumadoramente el interés de tantos estudiantes? En realidad a ninguno le interesa “aprender” de empresa. Todo se reduce a conseguir las cualificaciones que presuntamente abrirán las puertas al empleo.
La universidad ha dejado de ser una fuente de saber para convertirse en un centro de capacitación. Ya no es el lugar donde se va a aprender por el simple valor de incorporar conocimientos sobre algo que suscita el interés de la persona. La utilidad práctica de lo que se enseña le ha vencido el pulso a la curiosidad intelectual. Por esta tendencia utilitarista, la arqueología está condenada a convertirse en una mera curiosidad intrascendente para la mayoría, como lo está la antropología, la filología, la filosofía y tantos otros estudios cuya etimología expresa su verdadero sentido: amor por saber.
Pero ¿cómo surge un vacío vocacional tan generalizado? Desde pequeñitos, los niños se crían en un ambiente cargado de interés para convertirlos en hombres y mujeres “de provecho”. Entre los desvelos de cualquier adulto está que su hijo estudie, que vaya a la universidad, que se haga arquitecto, ingeniero o médico y que ejerza con un buen sueldo para comprar una bonita casa ajardinada, un BMW y ropa de marca. Entonces se considera que el chico -o la chica- ha triunfado. Por eso los padres muestran más interés hacia la asignatura de Inglés de sus hijos que por los contenidos de la de Ética. La primera será más útil para alimentar sus cuerpos. Del sustento del alma, quizá por considerarla inmortal, no se preocupa nadie.
 No se cuestiona si una vida obesa de tenencias e inane de sentido puede o no hacer feliz a alguien. Se da por hecho que vivir atiborrado de todo es sinónimo de felicidad: la confusión entre ésta y la idea de bienestar conforme a estándares regidos por la sociedad de consumo nunca fue tan flagrante. Con semejantes varas de medir, la existencia en una pequeña aldea amazónica alimentado por lo que proporciona el río y la selva, o la de quien se aferra a una playa gaditana o tinerfeña para alimentarse del mar y la luz, la del consagrado a la creación -como tantos genios del arte y la filosofía-, o la del que opta por ser payaso o pastor en vez de economista u odontólogo, cualquiera de estas existencias, digo, son claros extravíos de la senda correcta.
No se cuestiona si una vida obesa de tenencias e inane de sentido puede o no hacer feliz a alguien. Se da por hecho que vivir atiborrado de todo es sinónimo de felicidad: la confusión entre ésta y la idea de bienestar conforme a estándares regidos por la sociedad de consumo nunca fue tan flagrante. Con semejantes varas de medir, la existencia en una pequeña aldea amazónica alimentado por lo que proporciona el río y la selva, o la de quien se aferra a una playa gaditana o tinerfeña para alimentarse del mar y la luz, la del consagrado a la creación -como tantos genios del arte y la filosofía-, o la del que opta por ser payaso o pastor en vez de economista u odontólogo, cualquiera de estas existencias, digo, son claros extravíos de la senda correcta.Esta senda conduce hacia el éxito profesional, el reconocimiento social, el trono que es hoy un despacho con secretaria y pantalla de plasma. En esa corte falaz, la felicidad no pasa de ser un concepto tan difuso como para que no merezca la pena dedicarle tiempo. La imagen brillante del triunfo cifrada en corbatas francesas y modelos de diseño es más que suficiente. Entre la imagen y la autenticidad, la gente ha optado por lo más estético, lo más cómodo, lo fácilmente accesible. El estilo se compra, se contrata, se reforma, se actualiza, se adapta y lo hacemos nuestro. La autenticidad no. Por eso proliferan los gabinetes de imagen, las consultoras de diseño, los especialistas en estética. Por eso lo más valioso de Nike es su logo, como Coca Cola, Winston, Nokia o Nestlé. Lo demás no importa, puede hacerlo cualquiera.
Cuando la autenticidad sucumbe, la verdad pierde relevancia: lo verosímil es más que suficiente. Starbucks, Victoria’s Secret, Sony y otros lo saben bien, y pulverizan sus establecimientos comerciales con aromas que inducen percepciones en los consumidores para reforzar la idea de que lo que compran es más auténtico. BMW dedica todo un equipo de técnicos a trabajar en la “smell room” de su edificio de diseño para que conciban el olor que debe tener el interior de sus coches. Huelen a nuevo, pero a un nuevo especial, exclusivo, distinto: el nuevo del éxito. No importa que éste sea o no verdadero, basta con que sea verosímil.
La multinacional Procter & Gamble va más allá y desvela en un anuncio de su jabón Dove que la belleza de la modelo es fruto de los artificios técnicos del maquillaje y la informática. El resultado es falso, pero bello. La audiencia, fascinada por la conversión, opta por lo que no es. La farsa desvelada es más atractiva que la realidad. Una vez más, lo verosímil es más digerible que lo verdadero.
Es el triunfo definitivo de la forma sobre el contenido. El éxito no es el resultado de un ejercicio sobresaliente que capta la atención de los demás y conquista su consideración. Un escritor no plasma sus ideas en un libro y, en virtud de éstas, cautiva a lectores que lo consideran digno de reconocimiento. El orden se ha invertido. Es más rápido -y más verosímil- que aparezca primero en los medios de comunicación de masas por alguna cuestión que -aunque sea insustancial- despierte el interés del público. Entonces, ya famoso por algo ajeno a lo que divulgue, puede publicar su libro, grabar su disco, hacerse modelo, actor, representante o empresario… tendrá éxito.
 La fama ya no está asociada a los méritos. Éstos se atribuyen, existan o no, a quien haya alcanzado la popularidad que otorgan los poderes mediáticos. El mundo editorial -como el discográfico o el artístico- no divulga ideas, conceptos, creaciones: se limitan a abastecer mercados con soluciones adaptadas a los gustos de los consumidores.
La fama ya no está asociada a los méritos. Éstos se atribuyen, existan o no, a quien haya alcanzado la popularidad que otorgan los poderes mediáticos. El mundo editorial -como el discográfico o el artístico- no divulga ideas, conceptos, creaciones: se limitan a abastecer mercados con soluciones adaptadas a los gustos de los consumidores.
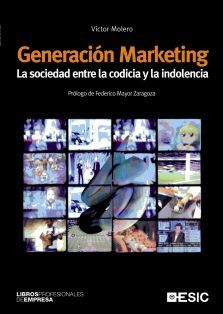

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home